Eleonora
Escrito por Edgar Allan Poe en 1842
Sub conservatione formae specificae salva anima.
Raymond Lully.

Vengo de una raza que se caracteriza por el vigor de la fantasía y el ardor de la pasión. Los hombres me han llamado loco; pero aún no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la inteligencia más elevada, si mucho de lo que es glorioso, si todo lo que es profundo, no surge de la enfermedad del pensamiento, de los estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general. Los que sueñan de día conocen muchas cosas que se les escapan a los que sólo sueñan de noche. En sus visiones grises obtienen vislumbres de la eternidad, y se estremecen, al despertar, al descubrir que han estado al borde del gran secreto. En fragmentos, aprenden algo de la sabiduría que es del bien, y más del mero conocimiento que es del mal. Penetran, aunque sin timón ni compasión, en el vasto océano de la «luz inefable»; y de nuevo, como las aventuras del geógrafo nubio, «agressi sunt mare tenebrarum, quid in eo esset exploraturi».
Diremos, pues, que estoy loco. Concedo, al menos, que hay dos condiciones distintas de mi existencia mental -la condición de una razón lúcida, no discutible, y perteneciente al recuerdo de los acontecimientos que forman la primera época de mi vida- y una condición de sombra y duda, perteneciente al presente, y al recuerdo de lo que constituye la segunda gran época de mi ser. Por lo tanto, creed lo que voy a contar de la primera época; y a lo que pueda relatar de la última, dadle sólo el crédito que os parezca debido; o dudad del todo; o, si no podéis dudar, jugad a su enigma el Edipo.
Aquella a la que amé en mi juventud, y de la que ahora escribo con calma y claridad estos recuerdos, era la única hija de la única hermana de mi madre, fallecida hace tiempo. Eleonora era el nombre de mi prima. Siempre habíamos vivido juntos, bajo un sol tropical, en el Valle de la Hierba Multicolor. Jamás un paso sin guía llegó a ese valle, pues se encontraba muy lejos, entre una cadena de colinas gigantescas que se cernían a su alrededor, impidiendo que la luz del sol llegara a sus más dulces recovecos. No había camino alguno en sus alrededores, y para llegar a nuestro feliz hogar había que apartar con fuerza el follaje de muchos miles de árboles del bosque, y aplastar hasta la muerte las glorias de muchos millones de fragantes flores. Así fue que vivimos solos, sin conocer nada del mundo fuera del valle, yo, mi prima y su madre.
De las oscuras regiones más allá de las montañas, en el extremo superior de nuestros dominios, surgía un río estrecho y profundo, más brillante que todo, excepto los ojos de Eleonora; y, serpenteando sigilosamente en cursos laberínticos, se alejaba, al final, a través de un sombrío desfiladero, entre colinas aún más oscuras que aquellas de las que había salido. Lo llamamos el «Río del Silencio», porque parecía haber una influencia silenciosa en su flujo. De su lecho no surgía ningún murmullo, y se movía tan suavemente, que los guijarros nacarados que nos gustaba contemplar, muy abajo en su seno, no se agitaban en absoluto, sino que permanecían inmóviles, cada uno en su antigua posición, brillando gloriosamente para siempre.
El margen del río, y de los numerosos y deslumbrantes riachuelos que se deslizaban por caminos tortuosos hacia su cauce, así como los espacios que se extendían desde los márgenes hasta las profundidades de los arroyos, hasta llegar al lecho de guijarros del fondo, estos lugares, no menos que toda la superficie del valle, desde el río hasta las montañas que lo rodeaban, estaban alfombrados por una suave hierba verde, espesa, corta, perfectamente uniforme y perfumada de vainilla, pero tan salpicada de ranúnculos amarillos, margaritas blancas, violetas púrpuras y asfódelos de color rojo rubí, que su gran belleza hablaba a nuestros corazones en voz alta del amor y la gloria de Dios.
Y, aquí y allá, en las arboledas que rodeaban esta hierba, como si se tratara de un desierto de ensueño, brotaban árboles fantásticos, cuyos altos y delgados tallos no se mantenían erguidos, sino que se inclinaban graciosamente hacia la luz que se asomaba al mediodía en el centro del valle. Su corteza estaba moteada con el vívido esplendor alternativo del ébano y la plata, y era más suave que todo, excepto las mejillas de Eleonora; de modo que, si no fuera por el verde brillante de las enormes hojas que se extendían desde sus cimas en largas y temblorosas líneas, jugueteando con los céfiros, uno podría haber imaginado que eran gigantescas serpientes de Siria que rendían homenaje a su Soberano el Sol.
De la mano por este valle, durante quince años, deambulé con Eleonora antes de que el Amor entrara en nuestros corazones. Fue una tarde, al final del tercer lustro de su vida, y del cuarto de la mía, cuando nos sentamos, abrazados, bajo los árboles con forma de serpiente, y miramos dentro de las aguas del Río del Silencio nuestras imágenes. No dijimos nada durante el resto de aquel dulce día; e incluso al día siguiente nuestras palabras fueron trémulas y escasas. Habíamos sacado al dios Eros de aquella corriente, y ahora sentíamos que había encendido en nosotros las almas ardientes de nuestros antepasados. Las pasiones que durante siglos habían distinguido a nuestra raza, vinieron acompañadas de las fantasías por las que también se habían destacado, y juntas respiraron una delirante felicidad sobre el Valle de la Hierba Multicolor. Un cambio cayó sobre todas las cosas. Extrañas y brillantes flores, en forma de estrella, brotaron en los árboles donde antes no se conocían flores. Las tonalidades de la alfombra verde se hicieron más profundas; y cuando, una a una, las margaritas blancas desaparecieron, surgieron en su lugar, de diez en diez, asfódelos de color rojo rubí. Y la vida surgió en nuestros caminos; pues el alto flamenco, hasta entonces inédito, con todos los alegres pájaros resplandecientes, hizo alarde de su plumaje escarlata ante nosotros. Los peces dorados y plateados rondaban el río, de cuyo seno salía, poco a poco, un murmullo que se hinchaba, al final, en una melodía arrulladora más divina que la del arpa de Æolus, más dulce que todas, salvo la voz de Eleonora. Y ahora, también, una voluminosa nube, que habíamos observado durante mucho tiempo en las regiones de Hesper, salió flotando desde allí, toda magnífica en carmesí y oro, y asentándose en paz sobre nosotros, se hundió, día a día, más y más bajo, hasta que sus bordes se posaron sobre las cimas de las montañas, convirtiendo toda su oscuridad en magnificencia, y encerrándonos, como si fuera para siempre, dentro de una mágica casa-prisión de grandeza y de gloria.
La belleza de Eleonora era la de los Serafines; pero era una doncella ingenua e inocente como la breve vida que había llevado entre las flores. Ningún engaño disimulaba el fervor del amor que animaba su corazón, y examinó conmigo sus más recónditos rincones mientras caminábamos juntos por el Valle de la Hierba Multicolor, y hablábamos de los poderosos cambios que habían tenido lugar últimamente en él.
Al final, habiendo hablado un día, entre lágrimas, del último y triste cambio que debía sobrevenir a la Humanidad, desde entonces sólo se detuvo en este doloroso tema, entretejiéndolo en toda nuestra conversación, como, en las canciones del bardo de Schiraz, se encuentran las mismas imágenes, una y otra vez, en cada impresionante variación de la frase.
Ella había visto que el dedo de la muerte estaba sobre su pecho, que, como el efeméride, había sido perfeccionada en su belleza sólo para morir; pero los terrores de la tumba para ella, radicaban únicamente en una consideración que me reveló, una tarde en el crepúsculo, a orillas del Río del Silencio. Le dolía pensar que, habiéndola sepultado en el Valle de la Hierba Multicolor, yo abandonaría para siempre sus felices recovecos, transfiriendo el amor que ahora era tan apasionadamente suyo a alguna doncella del mundo exterior y cotidiano. Y, en ese momento, me arrojé a los pies de Eleonora y ofrecí un voto, a ella y al Cielo, de que nunca me comprometería en matrimonio con ninguna hija de la Tierra, de que no sería de ninguna manera recreativo con su querida memoria o con el recuerdo del devoto afecto con el que me había bendecido. Y llamé al Poderoso Gobernante del Universo para que fuera testigo de la piadosa solemnidad de mi voto. Y la maldición que invocaba de Él y de ella, santa en el Elíseo, en caso de que me mostrara traidor a esa promesa, implicaba una pena cuyo horror excesivo no me permitirá dejar constancia de ella aquí. Y los ojos brillantes de Eleonora se iluminaron al oír mis palabras; y suspiró como si le hubieran quitado una carga mortal del pecho; y tembló y lloró muy amargamente; pero aceptó el voto, (pues ¿qué era sino una niña?) y le facilitó el lecho de su muerte. Y me dijo, no muchos días después, muriendo tranquilamente, que, por lo que yo había hecho para el consuelo de su espíritu, velaría por mí en ese espíritu cuando partiera, y, si así le fuera permitido, volvería a mí visiblemente en las vigilias de la noche; pero, si esto estuviera más allá del poder de las almas en el Paraíso, que al menos me diera frecuentes indicaciones de su presencia, suspirando sobre mí en los vientos de la tarde, o llenando el aire que yo respiraba con el perfume de los incensarios de los ángeles. Y, con estas palabras en sus labios, entregó su inocente vida, poniendo fin a la primera época de la mía.
Hasta aquí he dicho fielmente. Pero al pasar la barrera en el camino del Tiempo, formada por la muerte de mi amada, y proseguir con la segunda era de mi existencia, siento que una sombra se cierne sobre mi cerebro, y desconfío de la perfecta cordura del registro. Pero sigamos. -Los años se arrastraron pesadamente, y yo seguía habitando en el Valle de la Hierba Multicolor; pero un segundo cambio había llegado a todas las cosas. Las flores en forma de estrella se encogieron en los tallos de los árboles y ya no aparecieron. Los tintes de la alfombra verde se desvanecieron; y, uno a uno, los asfódelos de color rojo rubí se marchitaron; y surgieron, en lugar de ellos, diez por diez, violetas oscuras, parecidas a los ojos, que se retorcían inquietamente y estaban siempre cargadas de rocío. Y la vida se alejó de nuestros caminos; pues el alto flamenco ya no ostentaba su plumaje escarlata ante nosotros, sino que volaba tristemente desde el valle hacia las colinas, con todas las alegres y brillantes aves que habían llegado en su compañía. Y los peces dorados y plateados bajaron nadando por el desfiladero en el extremo inferior de nuestros dominios y no volvieron a engalanar el dulce río. Y la melodía arrulladora, que había sido más suave que el arpa de Æolus, y más divina que todas las demás, excepto la voz de Eleonor, se fue apagando poco a poco, en murmullos cada vez más bajos, hasta que la corriente volvió, finalmente, a la solemnidad de su silencio original. Y entonces, por último, la voluminosa nube se levantó y, abandonando las cimas de las montañas a la oscuridad de antaño, volvió a caer en las regiones de Hesper, y se llevó todas sus múltiples glorias doradas y magníficas del Valle de la Hierba Multicolor.
Sin embargo, las promesas de Eleonora no fueron olvidadas, pues oí los sonidos del balanceo de los incensarios de los ángeles; y corrientes de un perfume sagrado flotaban siempre por el valle; y en las horas de soledad, cuando mi corazón latía con fuerza, los vientos que bañaban mi frente venían hacia mí cargados de suaves suspiros; y murmullos indistintos llenaban a menudo el aire nocturno; y una vez -¡oh, pero sólo una vez! me despertó de un sueño, como el de la muerte, la presión de unos labios espirituales sobre los míos.
Pero el vacío de mi corazón se negaba a ser llenado incluso así. Añoraba el amor que antes lo había llenado a rebosar. Al final, el valle me dolió por sus recuerdos de Eleonora, y lo dejé para siempre por las vanidades y los turbulentos triunfos del mundo.
Me encontré en una ciudad extraña, donde todo podría haber servido para borrar del recuerdo los dulces sueños que había tenido durante tanto tiempo en el Valle de la Hierba Multicolor. Las pompas y los desfiles de una corte majestuosa, y el loco estruendo de las armas, y la radiante belleza de la mujer, desconcertaban y embriagaban mi cerebro. Pero aún mi alma se había mostrado fiel a sus votos, y los indicios de la presencia de Eleonora seguían dándose en las horas silenciosas de la noche. De repente, estas manifestaciones cesaron; y el mundo se oscureció ante mis ojos; y me quedé atónito ante los ardientes pensamientos que me poseían, ante las terribles tentaciones que me acosaban; porque había llegado de alguna tierra lejana, lejana y desconocida, a la alegre corte del rey al que servía, una doncella a cuya belleza todo mi recreativo corazón se rindió de inmediato, ante cuyo escabel me postré sin luchar, en la más ardiente, en la más abyecta adoración de amor. ¿Qué era, en efecto, mi pasión por la joven del valle en comparación con el fervor, el delirio y el éxtasis de adoración con que derramé toda mi alma en lágrimas a los pies de la etérea Ermengarde?
Me casé, y no temí la maldición que había invocado, y su amargura no se cebó en mí. Y una vez, pero una vez más, en el silencio de la noche, llegaron a través de mi celosía los suaves suspiros que me habían abandonado; y se modelaron en una voz familiar y dulce, diciendo:
«Duerme en paz, pues el Espíritu del Amor reina y gobierna, y, al tomar para tu apasionado corazón a la que es Ermengarde, quedas absuelto, por razones que te serán dadas a conocer en el Cielo, de tus votos a Eleonora.»
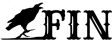
Traducción propia de CuentosDePoe.com
