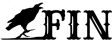La esfinge
Escrito por Edgar Allan Poe en 1839
Traducción propia

DURANTE el espantoso reinado del cólera en Nueva York, acepté la invitación de un pariente para pasar quince días con él en el retiro de su casa de campo a orillas del Hudson. Teníamos a nuestro alrededor todos los medios ordinarios de diversión veraniega; y entre los paseos por el bosque, los dibujos, la navegación, la pesca, los baños, la música y los libros, habríamos pasado el tiempo de forma bastante agradable, de no ser por la temible información que nos llegaba cada mañana desde la populosa ciudad. No pasaba un día sin que tuviéramos noticias de la muerte de algún conocido. Luego, a medida que la fatalidad aumentaba, aprendimos a esperar diariamente la pérdida de algún amigo. Al final, temimos la llegada de cada mensajero. El mismo aire del Sur nos parecía que olía a muerte. Ese pensamiento paralizante, en efecto, se apoderó por completo de mi alma. No podía hablar, ni pensar, ni soñar con otra cosa. Mi anfitrión tenía un temperamento menos excitable y, aunque estaba muy deprimido, se esforzaba por mantener el mío. Su intelecto ricamente filosófico no se vio afectado en ningún momento por las irrealidades. Era suficientemente consciente de las causas del terror, pero no tenía ninguna idea de sus sombras.
Sus esfuerzos por despertarme de la condición de penumbra anormal en la que había caído, se vieron frustrados, en gran medida, por ciertos volúmenes que había encontrado en su biblioteca. Eran de un carácter que forzaba la germinación de cualquier semilla de superstición hereditaria que estuviera latente en mi pecho. Yo había estado leyendo estos libros sin que él lo supiera, por lo que a menudo no podía explicar las fuertes impresiones que se habían producido en mi imaginación.
Un tema favorito para mí era la creencia popular en los presagios, creencia que, en esta época de mi vida, estaba casi seriamente dispuesto a defender. Sobre este tema mantuvimos largas y animadas discusiones; él sostenía la absoluta falta de fundamento de la fe en tales asuntos, y yo sostenía que un sentimiento popular surgido con absoluta espontaneidad -es decir, sin rastros aparentes de sugestión- tenía en sí mismo los elementos inequívocos de la verdad, y tenía derecho a tanto respeto como esa intuición que es la idiosincrasia del hombre individual de genio.
El hecho es que, poco después de mi llegada a la casa de campo, me ocurrió un incidente tan inexplicable, y que tenía tanto carácter portentoso, que bien podría haber sido excusado por considerarlo un presagio. Me horrorizó, y al mismo tiempo me confundió y desconcertó tanto, que pasaron muchos días antes de que pudiera decidirme a comunicar las circunstancias a mi amigo.
Casi al final de un día muy caluroso, estaba sentado, con un libro en la mano, en una ventana abierta, que dominaba, a través de una larga vista de las orillas del río, una colina distante, cuya cara más cercana a mi posición había sido despojada, por lo que se llama un deslizamiento de tierra, de la mayor parte de sus árboles. Mis pensamientos habían vagado durante mucho tiempo desde el volumen que tenía ante mí hasta la oscuridad y la desolación de la ciudad vecina. Levantando mis ojos de la página, cayeron sobre la cara desnuda de la colina, y sobre un objeto, un monstruo viviente de horrible forma, que muy rápidamente se abrió camino desde la cima hasta el fondo, desapareciendo finalmente en el denso bosque de abajo. Cuando esta criatura apareció por primera vez, dudé de mi propia cordura, o al menos de la evidencia de mis propios ojos, y pasaron muchos minutos antes de que lograra convencerme de que no estaba loco ni en un sueño. Sin embargo, cuando describa al monstruo (que vi claramente y observé con calma durante todo su recorrido), mis lectores, me temo, tendrán más dificultades para convencerse de estos puntos que incluso yo mismo.
Estimando el tamaño de la criatura por comparación con el diámetro de los grandes árboles cerca de los cuales pasó -los pocos gigantes del bosque que habían escapado a la furia del deslizamiento de tierra- concluí que era mucho más grande que cualquier barco de línea existente. Digo barco de línea, porque la forma del monstruo sugería la idea; el casco de uno de nuestros setenta y cuatro podría dar una idea muy aceptable del esquema general. La boca del animal estaba situada en la extremidad de una probóscide de unos sesenta o setenta pies de longitud, y tan gruesa como el cuerpo de un elefante ordinario. Cerca de la raíz de la trompa había una inmensa cantidad de pelo negro y desgreñado, más de lo que podría haber aportado el pelaje de una veintena de búfalos, y de este pelo se proyectaban hacia abajo y lateralmente dos colmillos brillantes, no muy diferentes de los del jabalí, pero de dimensiones infinitamente mayores. En paralelo a la probóscide, y a cada lado de ésta, se extendía un gigantesco bastón de treinta o cuarenta pies de longitud, formado aparentemente de cristal puro y con la forma de un prisma perfecto, que reflejaba de la manera más hermosa los rayos del sol declinante. El tronco tenía forma de cuña con el vértice hacia la tierra. Desde él se extendían dos pares de alas -cada una de ellas de casi cien metros de longitud-, un par situado por encima del otro, y todas ellas densamente cubiertas de escamas metálicas; cada escama tenía, al parecer, unos tres o cuatro metros de diámetro. Observé que los niveles superior e inferior de las alas estaban conectados por una fuerte cadena. Pero la principal peculiaridad de esta horrible criatura era la representación de una Cabeza de la Muerte, que cubría casi toda la superficie de su pecho, y que estaba trazada con tanta precisión en un blanco resplandeciente, sobre el fondo oscuro del cuerpo, como si hubiera sido diseñada allí cuidadosamente por un artista. Mientras miraba al terrorífico animal, y más especialmente la apariencia de su pecho, con un sentimiento de horror y temor, con un sentimiento de maldad inminente, que me resultaba imposible sofocar con cualquier esfuerzo de la razón, percibí que las enormes mandíbulas en la extremidad de la probóscide se expandían repentinamente, y de ellas procedía un sonido tan fuerte y tan expresivo de dolor, que golpeó en mis nervios como un golpe, y cuando el monstruo desapareció al pie de la colina, caí de inmediato, desmayado, al suelo.
Al recuperarme, mi primer impulso fue, por supuesto, informar a mi amigo de lo que había visto y oído, y apenas puedo explicar qué sentimiento de repugnancia fue el que, al final, me lo impidió.
Por fin, una noche, unos tres o cuatro días después del suceso, estábamos sentados juntos en la habitación en la que había visto la aparición, yo ocupando el mismo asiento junto a la misma ventana, y él recostado en un sofá cercano. La asociación del lugar y el momento me impulsó a contarle el fenómeno. Me escuchó hasta el final -al principio se rió con ganas- y luego adoptó una actitud excesivamente grave, como si mi locura fuera algo insospechable. En ese momento volví a tener una clara visión del monstruo, al que, con un grito de absoluto terror, dirigí ahora su atención. Él miró con avidez, pero mantuvo que no veía nada, aunque yo designé minuciosamente el recorrido de la criatura, mientras bajaba por la cara desnuda de la colina.
Yo estaba ahora inconmensurablemente alarmado, pues consideraba la visión como un presagio de mi muerte o, peor aún, como el preludio de un ataque de manía. Me eché apasionadamente hacia atrás en mi silla, y durante algunos momentos enterré mi cara entre las manos. Cuando descubrí mis ojos, la aparición ya no era visible.
Mi anfitrión, sin embargo, había recuperado en cierta medida la calma de su comportamiento, y me interrogó muy rigurosamente respecto a la configuración de la criatura visionaria. Cuando le hube satisfecho plenamente en este aspecto, suspiró profundamente, como si se hubiera liberado de una carga intolerable, y pasó a hablar, con lo que me pareció una calma cruel, de varios puntos de la filosofía especulativa, que hasta entonces habían sido objeto de discusión entre nosotros. Recuerdo que insistió muy especialmente (entre otras cosas) en la idea de que la principal fuente de error en todas las investigaciones humanas residía en la responsabilidad del entendimiento de infravalorar o sobrevalorar la importancia de un objeto, a través de la mera medición errónea de su propensión. «Para estimar adecuadamente, por ejemplo, la influencia que ejercerá sobre la humanidad en general la completa difusión de la democracia, la distancia de la época en la que dicha difusión puede llevarse a cabo no debería dejar de formar parte de la estimación. Sin embargo, ¿puede usted decirme un escritor sobre el tema del gobierno que haya pensado alguna vez que esta rama particular del tema merece ser discutida?»
Aquí se detuvo un momento, se acercó a un estante de libros y sacó una de las sinopsis ordinarias de Historia Natural. Pidiéndome entonces que cambiara de asiento con él, para poder distinguir mejor la fina letra del volumen, ocupó mi sillón junto a la ventana y, abriendo el libro, reanudó su discurso en el mismo tono que antes.
«Si no fuera por su minuciosidad -dijo- en la descripción del monstruo, nunca habría podido demostrarle lo que era. En primer lugar, permítame leerle un relato escolar sobre el género Esfinge, de la familia Crepuscularia del orden Lepidoptera, de la clase de los Insectos. El relato dice así:
«‘Cuatro alas membranosas cubiertas de pequeñas escamas coloreadas de aspecto metálico; la boca forma una probóscide enrollada, producida por un alargamiento de las mandíbulas, a cuyos lados se encuentran los rudimentos de las mandíbulas y los palpos vellosos; las alas inferiores retenidas a las superiores por un pelo rígido; La Esfinge de la Muerte ha causado mucho terror entre el vulgo, a veces, por el tipo de grito melancólico que emite, y la insignia de la muerte que lleva en su corsé. ‘»
Aquí cerró el libro y se inclinó hacia delante en la silla, colocándose exactamente en la posición que yo había ocupado en el momento de contemplar «el monstruo».
«Ah, aquí está», exclamó en seguida, «está volviendo a subir por la cara de la colina, y admito que es una criatura de aspecto muy notable. Sin embargo, no es de ninguna manera tan grande ni tan distante como usted imaginó; porque el hecho es que, al retorcerse por este hilo, que alguna araña ha tejido a lo largo de la hoja de la ventana, me parece que está a unos dieciseisavos de pulgada en su longitud extrema, y también a unos dieciseisavos de pulgada de distancia de la pupila de mi ojo.»